 |
Creo que la medica(c)ción ha funcionado.
 |
 |
| Imagen de picsdigger.com |
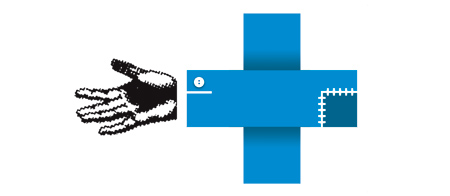
Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran que España se gasta un porcentaje de su PIB casi idéntico al del promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es desorientador y poco significativo. La OCDE es un grupo de países de enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo países como México y Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajos. De ahí que el promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal indicador.
El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad pública española es el gasto público sanitario por habitante comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones para la complacencia. Continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto público sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la población adulta que trabaja en sanidad, vemos que también estamos a la cola de la UE-15.
Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la sanidad española, de manera que el 30% de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Esta polarización de la sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la mayoría de la población, puesto que, aun cuando la privada sea, en general, mejor que la pública en confort (una cama por habitación hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo, listas de espera más cortas y mejor trato personal, la pública es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada. Con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública, tal como hizo el rey de España.
Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera el confort de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Ahora bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la subfinanciación de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades públicas a considerar varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. Algo que debiera ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los programas electorales de los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE), era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se han beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que conllevará mayores recursos al Estado. Es escandaloso que, mientras el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura en España sea el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran empresario sea sólo el 38% de su equivalente sueco.
Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos finalistas sobre el tabaco y el alcohol, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que las mutuas laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la sanidad pública con el fin de cubrir el coste de atender las enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos hospitalizados. Las mutuas laborales (las entidades con mayores beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían– estos gastos. Si lo hicieran, el Estado conseguiría unos ingresos considerables.
Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes de ingresos, centrándose en los copagos (y, muy en particular, el copago de un euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países son atendidas por o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España, en cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención sanitaria comunitaria, como se está haciendo en Catalunya, es una manera de disminuir la demanda. Por otra parte, quien genera la demanda que ocasiona gastos (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el usuario, sino el médico.
En España ya existe el copago en farmacia y este puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como podología u odontología), siempre que sus precios sean regulados y equitativos. Lo que no puede permitirse es que continuemos a la cola de la UE-15
en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no procede de los copagos, sino de la desgravación de las mutuas sanitarias privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un gran error.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Mikel Jaso
Publicado en : Dominio Público, Diario Público, Jueves 29 de Julio de 2010:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/category/vicenc-navarro/
